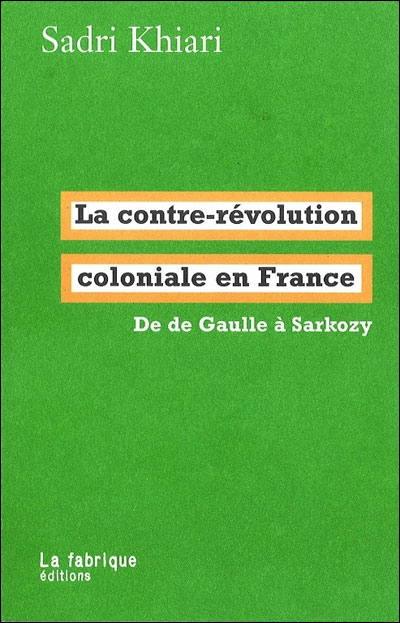Juntos, también, padecen los viejos estereotipos asociados a las “clases peligrosas” del siglo XIX, tan análogas a las representaciones raciales del “salvaje” de las colonias. Y si los indígenas son estigmatizados, además, porque son indígenas, los jóvenes blancos de los suburbios sufren su propia proximidad social, cultural, de afinidad, con los “salvajes” propiamente dichos, esos descendientes de colonizados a los que se les asimila con frecuencia. Sus privilegios en tanto franceses y blancos desaparecen relativamente ante lo que se podría llamar una indigenización tendencial. El negro repercute en el blanco —hubiera podido decir el árabe o el musulmán, por supuesto.
En distintos grados, este fenómeno de indigenización tendencial, parcial, diferenciada según los espacios y las poblaciones afecta, por efecto de globalización, de difusión, de contagio, a muchos barrios populares independientemente de la masa efectiva de indígenas que en ellos residen. La indigenización es una mancha de grasa que se expande en la trama del tejido urbano periférico a medida que nuevas generaciones de blancos se hunden en el “subproletariado”, en la precariedad y la miseria. Esos jóvenes blancos, ya en el ostracismo en tanto que “excluidos”, lo son en adelante en tanto que semiindígenas. Podría llamárseles mestizos políticos. Se les niega un empleo, una vivienda, un ocio: la policía los acosa; la justicia los desprecia; el profesorado les teme; no solo porque pertenecen a las clases subalternas, sino también, porque cada vez en mayor medida se les identifica con sus vecinos de nivel reales o virtuales que tienen la piel oscura y costumbres extrañas. Como en algunas de las colonias actuales, el indígena por asimilación puede tener la piel blanca y descender efectivamente de algún galo. Este movimiento de indigenización relativa tiende también así a ampliar la fractura colonial a escala nacional. Cuando el Poder blanco crea lo que llama los “territorios perdidos de la República”, cuando demarca en el espacio zonas de inseguridad, cuando delimita poblaciones “de riesgo”, cuando opone a la “Francia que tiene miedo” los “barrios sensibles”, demasiado indígenas a su parecer, crea al mismo tiempo una fractura “territorial” que cubre en parte la fractura colonial. La resistencia en los barrios populares contra los dispositivos que profundizan las desigualdades “territoriales” o sociales conllevan por consiguiente una indiscutible dimensión decolonial. El poder político de los blancos se rebela así contra la condición indigenal que, por una parte, los agobia como agobia a los no blancos, se vuelve en sí, por una parte también, un momento de la Potencia política indígena.
Debo matizar nuevamente, aportar algunas precisiones. Describo aquí, en efecto, una tendencia, un proceso que no se desarrolla ni de manera lineal ni sin contradicciones. La realidad de los barrios es particularmente heterogénea y las modalidades de sus inserciones en el espacio social y político nacional fuertemente diferenciadas. Sobre todo cuando la extensión de la fractura colonial por la indigenización rampante de los barrios populares toma la forma, aparente y real a la vez, de una fractura territorial, tiene como consecuencia paradójica borrar la división racial y camuflar los privilegios, ciertamente muy relativos, de los que disponen los jóvenes blancos de los suburbios. La lucha de razas sociales no aparece inmediatamente en tanto tal. Bueno, ¡no tanto en el espíritu de quienes tienen el poder y saben generalmente a qué atenerse! Sino en la conciencia misma de los “jóvenes de la periferia”. Las solidaridades que se fraguan más allá de los orígenes y las nacionalidades, la emergencia de una cultura barrial, las resistencias compartidas, la imposición de la ideología republicana, materializada en las instituciones y las políticas públicas, confortan así la intuición ilusoria, incluso entre los indígenas, según la cual nada distingue a un joven desempleado blanco de un joven desempleado indígena. Las balas de goma de los granaderos —“arma de letalidad atenuada” o “subletal” según la definición consagrada del fabricante— parece no distinguir entre blancos e indígenas.
La realidad racial tiene sin embargo la cabeza más dura que el cemento de los multifamiliares. Así sea de manera mínima, ocasional, el indígena, incluso cuando es francés, sigue siendo objeto de un trato de excepción, de discriminaciones que le son propias. E incluso cuando un blanco padeciera un trato similar al del indígena, posee al menos el privilegio simbólico de ser francés y blanco. Y lo sabe. Y eventualmente puede utilizarlo. Los múltiples dispositivos de marcación, de relegación, de control, de represión, incluso cuando los reducen en parte a la condición de indígena, incluso cuando se han alimentado de la memoria colonial de las instituciones burocráticas y policiacas de la República, no le quitan completamente su privilegio de francés blanco. La “integración” de los blancos en el indigenado es tan imposible como la “integración” de los indígenas en la República. Y por las mismas razones. Un blanco convertido al islam puede “desconvertirse”. Un árabe, incluso siendo perfectamente ateo, sigue siendo un musulmán. Los argelinos harkis que tanto hicieron, con insistencia, para fundirse en la masa anónima del “pueblo francés” lo aprendieron bien a expensas de sí mismos. El negro y el árabe están definitivamente, según el orden de la República, del otro lado de la barrera racial. Llevan esta barrera en su cuerpo, en sus historias, en sus vivencias cotidianas. No solo porque Francia se los diga, hoy como ayer; porque los combata en particular por lo que se supone que tienen de particular. Sino también porque son los herederos de una memoria, de una cultura, transmitidas bien que mal por las generaciones indígenas que los precedieron y que la República y el eurocentrismo dominante se ensañan en negar, acallar, descalificar; porque heredan también los desgarres de la colonización, de la emigración y del rechazo, rigidizados, sedimentados, vueltos indisolubles por la resistencia de su condición de indígena; porque, finalmente, guardan en ellos las huellas de las resistencias individuales, de las luchas colectivas, del orgullo preservado del indígena frente al estado de indignidad al que se les ha querido reducir.
En sus obras, Franz Fanon resaltó la violencia inherente a las relaciones coloniales. Abdelmalek Sayad, en otro registro pero tan cercano, continuó ese trabajo, con el escalpelo del sociólogo parcial en mano. Develó la dialéctica colonialismo-neocolonialismo que se inscribe en carne y hueso del “emigrado-inmigrado”; desmenuzó los mecanismos de indigenización permanente producidos por el Estado y el “pensamiento de Estado”; sondeó, mejor que nadie, el “espíritu” del indígena en Francia, de sus hijos y de los hijos de sus hijos; penetró en cofres prohibidos, reveló a quienes no querían saber, o decirlo, cómo encajan dolorosamente las humillaciones coloniales, el orgullo reencontrado una vez que se conquistaron las independencias, los desgarres devastadores y vergonzantes de la tierra, del país, la tradición, la emigración-inmigración sinónimo de integración renovada al indigenado. Nunca se subrayará suficientemente la eficacia social de esta herencia. El más “franchute” de los franceses de origen colonial, el que los medios nos presentan cono una magnífica muestra de “integración” está atravesado de cabo a rabo por esta historia que quizá piensa que ignora totalmente. Y si por un momento llegara a olvidar quién es, quién no puede ser, la República y sus “conciudadanos” blancos están ahí para recordárselo. No es un “verdadero” francés; su presencia en Francia es ilegítima; los derechos que cree poseer no son sus derechos; aunque no es culpable de ningún delito, lo es no obstante de ser potencialmente culpable; se le tolera; hasta se le puede amar; no se pierde necesariamente la esperanza de “civilizarlo”… pero ¡es árabe! Pero ¡es negro! Pero ¡es musulmán! Un blanco indigenizado es desindigenizable; un indígena, en la República, es irreversiblemente un indígena. La violencia, incluso cuando no tiene el sabor de la matraca, es inherente también a las relaciones poscoloniales.
De la indigenización tendencial de los jóvenes blancos de los barrios populares, no resulta pues una disolución de las distinciones raciales, así fuera disminuidas en apariencia a un simple desfase. Genera una combinación compleja y fluida en la que se cruzan, se funden, se oponen intereses comunes y desafíos particulares, incluso conflictivos. A menudo, una misma “condición de clase” conlleva la revuelta social de los jóvenes habitantes de las unidades habitacionales como la de los menos jóvenes; las violencias policiacas, culturales, simbólicas los acercan sin confundirlos; forjan las razones de una resistencia común sin que se elimine por ello la violencia específica de la que los negros y los árabes son objeto o que guardan en su memoria, en tanto descendientes de colonizados y de emigrados-inmigrados. Y esta violencia particular determina reivindicaciones que solo les pertenecen a ellos, como las relativas a las discriminaciones raciales, al respeto de sus padres, la anulación de la doble penalidad o, para los musulmanes, el derecho a tener lugares dignos para rezar o portar el velo. En realidad, incluso cuando sus exigencias son idénticas a las de sus vecinos blancos, son bien diferentes. En contra de sus reivindicaciones, incluso las más elementales, a través de sus resistencias, incluso las más invisibles, apolíticas en apariencia, a veces “reaccionarias” en relación con las categorías binarias que estructuran el campo político blanco, se juega en efecto su estatus en tanto que raza social dominada. No lo formulan de esta manera, tal vez no lo piensan, pero en la menor de sus protestas se moviliza el conjunto de los estratos acumulados de su memoria de colonizado: la “hagra”,1 como dicen los argelinos. Hijas e hijos de la emigración-inmigración, que hablan, que se mueven, que recuerdan su existencia, que se vuelven visibles, alzan la cabeza, se meten con mayor razón en política, se sacuden la picota colonial que los conmina a ser “educados”, callarse, ser discretos, no mostrarse, respetar la casa del anfitrión, aceptar sus tradiciones, costumbres y “valores”, no meterse en lo que no les incumbe. Y sobre todo no en política, ámbito reservado del ciudadano blanco, del ciudadano porque es blanco, del blanco porque es ciudadano. “¡Dense por satisfechos y cierren el pico!”, es eso lo que se les dice entre cada retén policiaco. No cerrarlo es una “falta de educación”, una ingratitud, una ofensa, una “incivilidad”, un acto caracterizado como delincuencia, una “inseguridad”, un atentado a la “identidad nacional”; sí, no cerrarlo ¡es un acto de resistencia anticolonial! Cuando vota por la derecha para hacer pagar con su desprecio al Partido Socialista o al Comunista, el indígena es anticolonial; cuando vota por la izquierda por miedo a la derecha, es anticolonial; cuando ya no cree en nada, sigue siendo anticolonial; cuando tiene “coraje”, cuando “odia”, es también anticolonial. El “motín” es anticolonial. El inmenso motín de noviembre de 2005 es con certeza anticolonial. ¡Y la República lo sabe!
Sadri Khiari, Miembro del PIR
Traducción: Dulce María López Vega
Source : Les Blancs indigénisés des cités populaires
Extracto de La contre-révolution coloniale en France. De de Gaulle à Sarkozy, — La contrarrevolución colonial en Francia. De de Gaulle a Sarkozy—, La fabrique éditions, París, 2009
1 El desprecio, la humillación, la violencia injusta: http://www.atlantico.fr/decryptage/belek-dahak-hagra-comment-langage-banlieues-se-construit-vincent-mongaillard-802916.html. N. de la T.